A la solemnidad, por no decir a la majestad de los hombres en toga, se contrapone el hombre en la jaula. No olvidaré nunca la impresión que ello me produjo la primera vez en que, adolescente apenas, entré en el aula de una sección penal del Tribunal de Turín. Aquellos, podría decirse, por encima del nivel del hombre; este, por bajo de ese nivel, encerrado en la jaula, como un animal peligroso. Solo, pequeño, aunque sea de estatura elevada, perdido, aun cuando trate de aparecer desenvuelto, necesitado, necesitado, necesitado….
Cada uno de nosotros tiene sus preferencias, aun en materia de compasión. Los hombres son diversos entre sí incluso en el modo de sentir la caridad. También este es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que conciben al pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del enfermo; para mí, el más pobre de todos los pobres es el preso, el encarcelado. Digo el encarcelado, obsérvese bien, no el delincuente.
Digo el encarcelado, como lo ha dicho el Señor, en aquel famoso discurso referido en el capítulo vigésimoquinto del Evangelio de San Mateo, que ha ejercido sobre mí una fascinación incalculable; y hasta ayer, podría decirse, he creído que preso se dijese como sinónimo de delincuente, pero me equivocaba y la equivocación ha sido uno de los tantos episodios, aptos para demostrar que nunca se meditan bastante los discursos de Jesús.
El delincuente mientras no está preso, es otra cosa. Confieso que el delincuente me repugna; en ciertos casos me produce horror. Entre otras cosas, a mí, el delito, el gran delito, me ha ocurrido verlo, al menos una vez, con mis propios ojos; los que reñían parecían dos panteras; he quedado absolutamente horrorizado; y, sin embargo, bastó que yo viese a uno de los dos hombres que había derribado al otro con un golpe mortal, mientras los carabineros que acudieron providencialmente, le ponían las esposas, para que del horror naciese la compasión: la verdad es que, apenas esposado, la fiera se ha convertido en un hombre.
Las esposas, también las esposas son un emblema del derecho; quizá, pensándolo bien, el más auténtico de sus emblemas, todavía más expresivo que la balanza y la espada. Es necesario que el derecho nos sujete las manos. Y precisamente las esposas sirven para descubrir el valor del hombre, que es, según un gran filósofo italiano, la razón y la función del derecho. Quidquid latet apparebit, repite él a este respecto con el Dies irae: todo lo que está oculto, saldrá a la luz. Lo que estaba oculto, la mañana en que vi a uno de los hombres lanzarse contra el otro, bajo las apariencias de la fiera, era el hombre; tan pronto como le apretaron las muñecas con las cadenas, el hombre reapareció: el hombre, como yo, con su mal y con su bien, con sus sombras y con sus luces, con su incomparable riqueza y con su miseria espantosa. Entonces nació, del horror, la compasión.
¿No me he dejado arrastrar ahora por la literatura, al hablar, a propósito del delincuente, de mal y de bien, de sombra y de luz, de miseria y de riqueza? Me han censurado muchas veces, incluso últimamente, con ocasión de una desdichada batalla por la abolición del ergástulo, una cosa que alguno define como una ingenuidad. ¡Ojalá que lo fuese! La verdad es que Francisco, precisamente porque ha interpretado a Cristo mejor que ningún otro, ha llegado más al fondo que ningún otro en el abismo del problema penal. Francisco, solo Francisco ha comprendido, al besar al leproso, lo que había querido decir Jesús con la invitación a visitar a los presos. Los sabios, que continúan considerando la pena, según una fórmula famosa, como un mal que se hace sufrir al delincuente por el mal que él ha hecho sufrir, ignoran u olvidan lo que Cristo ha dicho a propósito del demonio que no sirve para expulsar al demonio: no es con el mal con lo que se puede vencer al mal. Ya Virgilio, antes de que descendiese sobre los hombres la luz de Cristo, había cantado: omnia vincit amor, el amor solamente es siempre victorioso. No se puede hacer una neta división de los hombres en buenos y malos. Desgraciadamente nuestra corta visión no permite apreciar un germen de mal en aquellos que se llaman buenos, y un germen de bien en aquellos que se llaman malos. Y esta visión tan corta depende de que nuestro intelecto no está iluminado por el amor. Basta tratar al delincuente en lugar de como una bestia, como un hombre para apreciar en él la incierta llama del pabilo humeante, que la pena en vez de apagar debe reavivar.
Pocas veces he visto una expresión tan torva como la de un homicida al que defendí hace años ante una Corte de Assises de la extrema Calabria: había matado a dos hombres, premeditadamente, disparándoles por la espalda dos tiros de pistola; no vi en aquel rostro, sombreado por una cabellera de azabache, ni siquiera un albor de luz. Defendía, juntamente con él, también a su hermano, imputado de haberlo instigado a matar. En el coloquio que tuve con él, apenas llegué allá abajo tuve que decirle que desgraciadamente para él no habla esperanza que a lo más se podía intentar, con las atenuantes genéricas, convertir el esgástulo en treinta años de reclusión. Él me escuchó impasible; después dijo: “no se ocupe de mí, abogado; no importa; yo soy un hombre perdido; piense en salvar a mi hermano, que tiene nueve criaturas”. Entonces, un rayo de amor iluminó su frente. ¿No era su riqueza aquel amor fraterno que le hacía olvidar incluso su tremendo destino?
La verdad es que el germen del bien, en cada uno de nosotros, y no en los delincuentes solamente, está aprisionado. Hay quien tiene más y quien tiene menos, pero ninguno de nosotros tiene todo el espacio que debería tener. Todos, en una palabra, estamos en prisión; una prisión que no se ve, pero que no se puede dejar de sentir. Esa angustia del hombre, que constituye el motivo de una corriente de la filosofía moderna, de gran notoriedad y de indiscutible importancia, no es otra cosa que el sentido de la prisión. Cada uno de nosotros está aprisionado mientras está encerrado en sí mismo, en la solicitud por sí mismo, en el amor de sí mismo. El delito no es otra cosa que una explosión de egoísmo en su raíz: lo otro no cuenta; lo que cuenta, solamente, es el sí mismo. Solamente abriéndose hacia nosotros el hombre puede salir de la prisión. Y basta que se abra hacia nosotros para que entre por la puerta abierta la gracia de Dios. Quidquid latet apparebit, canta el Dies irae.
Pocas intuiciones son más felices que la del filósofo, que ha expresado con este verso la eficacia del derecho. La jaula, o las esposas, decíamos, son una enseña del derecho y por eso revelan la naturaleza y la desventura del hombre. El hombre encadenado o el hombre encerrado en una jaula es la verdad del hombre; el derecho no hace más que revelarla. Cada uno de nosotros está encerrado en una jaula que no se ve. Nosotros no nos asemejamos a los animales porque estemos en la jaula, sino que estamos en una jaula porque nos asemejamos a los animales. Ser hombre no quiere decir no ser, sino poder no ser animal. Esta potencia es la potencia de amar. ¿Quién habría imaginado estas cosas cuando vi, todavía niño, un hombre enjaulado, en el aula oscura del Tribunal de Turín? ¿Quién habría imaginado que el espectáculo de aquel hombre en la jaula no había de olvidarlo ya? Es curioso que ciertos hechos, que parecen insignificantes, inciden indeleblemente en la cinta de nuestra memoria. Es un hecho que todavía hoy, después de haber visto tantos, el hombre encarcelado tiene para mí una fascinación misteriosa. Es esta la experiencia que me ha abierto la vía de la salvación.
Texto extraído de Las miserias del proceso penal.
![Reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones del Ministerio Público [RFN 5476-2014-MP-FN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/06/g-218x150.jpg)


![La comisión por el imputado de tres delitos de robo constituye concurso real y no delito continuado [Exp. 5616-2022-8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/Calificacion-juridica-erronea-como-delito-continuado-en-la-comision-de-tres-delitos-de-robo-Taboada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Ejecutado no puede solicitar levantamiento del embargo por extinción de la persona jurídica, pues solo es efectuado mediante mandato judicial [Resolución 509-2017-Sunarp-TR-L]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ejecutado-no-puede-solicitar-levantamiento-del-embargo-por-extincion-de-la-persona-juridica-pues-solo-es-efectuado-mediante-mandato-judicial-LPDerecho-218x150.jpg)
![Cuestionamiento contra la falta de aceptación expresa de poder otorgado en el extranjero debe realizarse vía excepción [Casación 2957-2018, Ica]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/cuestionamiento-contra-la-falta-de-aceptacion-expresa-de-poder-otorgado-en-el-extranjero-debe-realizarse-via-excepcion-LPDerecho-218x150.jpg)
![Resolución es nula por requerir poder vigente de gerente general, ya que este goza de facultades por su solo nombramiento [Apelación 10007-2014, Lima Este]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/resolucion-es-nula-por-requerir-poder-vigente-de-gerente-general-ya-que-este-goza-de-facultades-por-su-solo-nombramiento-LPDerecho-218x150.jpg)



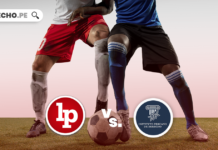











![[GRATUITO] Seminario en «Seguridad y salud en el trabajo». Sábado, 11 de mayo](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/seminario-especializado-seguridad-salud-trabajo-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reglamento del servicio de valorización de peticiones de trabajadores y examen de la situación económica de empleadores [Decreto Supremo 002-2024-TR]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/discapacidad-laboral-trabajador-computadora-silla-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Feriados cívicos y religiosos aplican también para el personal de la salud? [Informe 0000152-2024-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/personal-salud-enfermeros-doctores-cirujanos-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Inicio del descanso vacacional puede coincidir con un día sábado, domingo o feriado? [Informe 0000148-2024-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-dia-no-laborable-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![[VÍDEO] Del CNM a la JNJ: ¿Hemos mejorado? | Diálogo Constitucional | Ep.4 | 2.ª temp.](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/Dialogo-constitucional-LPDerecho-1120x630-compressed-218x150.jpg)
![Designación de apoderado judicial en el proceso civil no genera conexamente un poder para interponer demanda constitucional [Exp. 03257-2013-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/designacion-de-apoderado-judicial-en-el-proceso-civil-no-genera-conexamente-un-poder-para-interponer-demanda-constitucional-LPDerecho-218x150.jpg)
![Vía hábeas corpus se puede exigir el otorgamiento del pasaporte a un menor [Exp. 03422-2022-PHC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/nino-viaje-avion-pasaporte-LPDerecho-218x150.jpg)
![Designan a Alberto Villanueva Eslava como presidente del Indecopi [Resolución Suprema 114-2024-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/indecopi-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Autorizan incorporación de 5741 nuevos efectivos a la PNP [Decreto Supremo 002-2024-IN] Policía](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Policia-PNP-oficial-LPDerecho-5-218x150.jpg)


![Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2024]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2024]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-Constitucion-Politica-del-Peru-Actualizada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento operativo para acceder al bono familiar habitacional en la modalidad de construcción de viviendas en sitio propio [Resolución Ministerial 071-2024-Vivienda]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-Reglamento-operativo-para-acceder-al-bono-familiar-habitacional-LPDerecho-218x150.jpg)









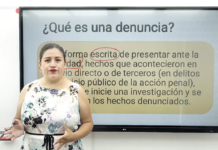




![Colegio profesional no puede prohibir colegiarse a quienes han recibido formación académica en la modalidad a distancia [Resolución 0099-2024/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/indecopi-fachada-LPDerecho-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2024]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/VENTA-CODIGO-PENAL-LP-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [realmente actualizado 2024]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/PRIMER-CONGRESO-JURISPRUDENCIA-CIVIL-MAYO-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2024]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Designan a Alberto Villanueva Eslava como presidente del Indecopi [Resolución Suprema 114-2024-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/indecopi-fachada-LPDerecho-100x70.jpg)
![Reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones del Ministerio Público [RFN 5476-2014-MP-FN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/06/g-100x70.jpg)






